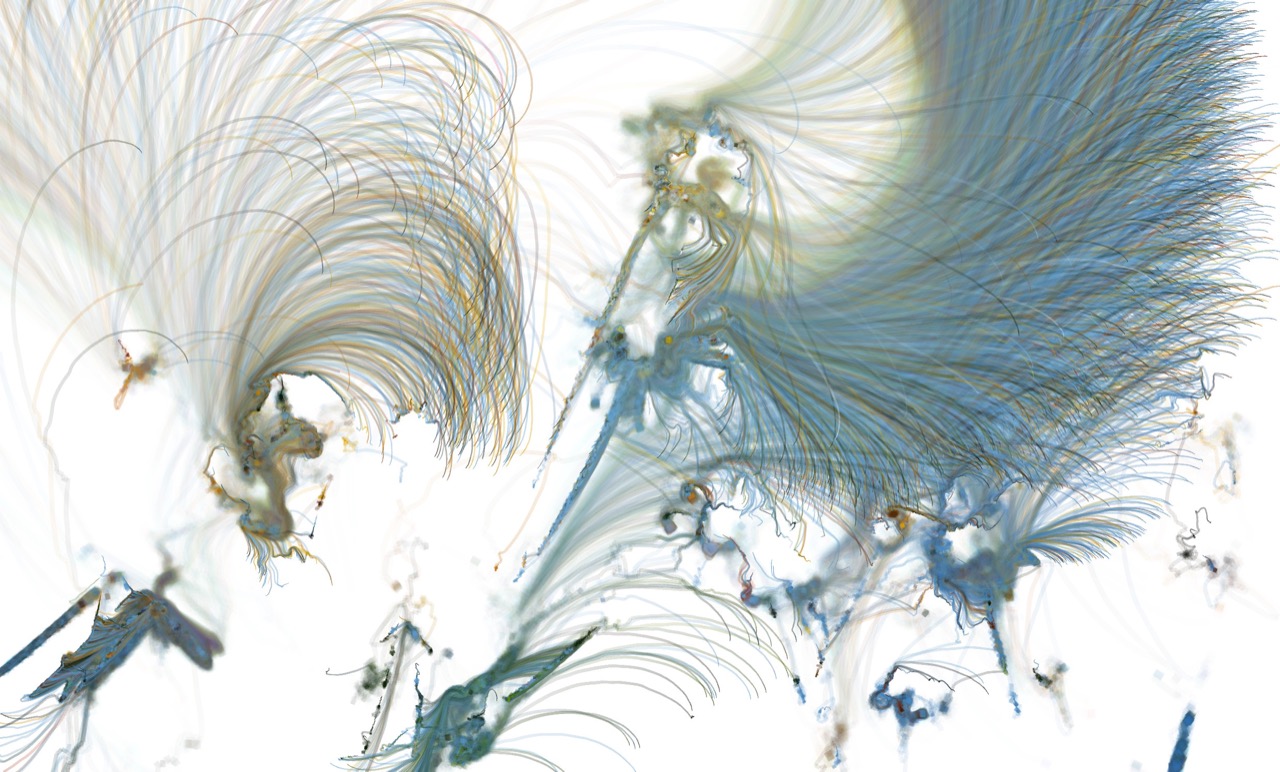
Eduardo Rinesi
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS)
La Ley de Educación Superior, discutida, sancionada y promulgada en la Argentina a mediados de 1995, constituyó un hito importante en la historia de los modos de funcionamiento de las instituciones de ese nivel educativo en general y de las universidades en particular, de la composición y de las misiones de sus órganos de gobierno, de la coordinación y regulación de sus tareas, de sus relaciones con el Estado en general y con sus organismos de evaluación en particular y de las relaciones entre las universidades públicas y privadas. Rechazada por los actores más comprometidos con la tradición autonomista del reformismo universitario por el modo en que amenazaba interferir de diversos modos con esa autonomía, fue también criticada por su tendencia (digámoslo rápido, porque todo esto es bien sabido y ha sido de sobra analizado) pro-mercado que se expresaba en muy diversos puntos, incluida la autorización a las universidades a cobrar aranceles. Ciertamente, la sanción de la LES hizo sistema, en esos años, con otras cuantas medidas que son también bien conocidas y han sido ampliamente estudiadas, como la puesta en funcionamiento del Programa de Incentivos, que produjo importantes consecuencias en el modo de funcionamiento de las universidades y también (como se ha indicado ya incontables veces) en la propia subjetividad de los investigadores y docentes universitarios y en los modos en que estos empezaron a representarse lo que hacían (y el modo en que lo hacían y la importancia relativa de lo que hacían) en ejercicio de estas dos funciones, o como los acuerdos con el Banco Mundial para el financiamiento a través de los Fondos de Mejoramiento de la Calidad (FOMEC) de las universidades, que también resultaban fuertemente condicionantes de la independencia de criterio con la que estas podían elegir cómo llevar adelante sus tareas.
También es bien sabido que en los años que siguieron las muy importantes medidas de política universitaria que se tomaron, y que tuvieron en general una orientación muy diferente a la que había caracterizado las de la última década del siglo anterior, no encontraron mayores obstáculos en la existencia de esa legislación heredada, y que ( como se ha dicho tantas veces) el kirchnerismo hizo una política universitaria bastante distinta –en muchos puntos muy distinta, y hasta opuesta– a la de los gobiernos anteriores sin tener que tomarse el trabajo de promover la discusión que habría requerido modificar la ley. Ni tampoco –por cierto– muchos de los otros instrumentos de política universitaria que había recibido de los años anteriores, como alguno que ya ha quedado mencionado más arriba, y que alguna vez alguien tendrá que animarse a decir que ha sido muy dañino y a eliminar o por lo menos a cambiar. Así, sin proponer a la comunidad universitaria ni a la sociedad argentina una discusión que evidentemente quiso ahorrarse, el kirchnerismo hizo mucha política universitaria, y una política universitaria de signo democrático y democratizador en el marco de la ley con la que se encontró, que no le impidió operar una transformación no solo práctica sino también –y acaso sobre todo– conceptual sobre la vida de las universidades y sobre la “cuestión” universitaria. Que fue una de las muchas cuestiones en relación con las cuales supo articular un muy recuperable discurso que invitaba a desnaturalizar los privilegios y las prerrogativas y a pensar más bien las cosas en términos de derechos. La idea de derechos fue, por cierto, una de las ideas dominantes en el discurso kirchnerista que, como el de varios otros gobiernos de signo semejante en esos años en toda la región, pensaba que una sociedad era tanto más democrática no solamente por cuantas más libertades confería a sus ciudadanos, sino también por cuantos más derechos les garantizaba.
Altamente expresivo de este clima de ideas es el extraordinario texto de la Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior del IESALC-UNESCO, producido en Cartagena de Indias en el año 2008, que establece (y nunca se insistirá demasiado sobre la importancia de que lo haga) que la educación superior es un bien público y social, un derecho humano universal y una responsabilidad de los Estados. Esa declaración fue fundamental en nuestros países en los años que siguieron. No porque las declaraciones puedan, por sí mismas, consagrar los derechos que pregonan (esto solo pueden hacerlo, después, las leyes positivas de los países y las políticas públicas activas, alimentadas por las asignaciones presupuestarias necesarias, destinadas a realizar, en los hechos, esos derechos), sino porque, por el solo hecho de postular ese derecho, nos dio una excelente bandera para nuestras batallas discursivas de los años que vendrían, en los que ya podíamos presentar la idea extraordinaria, avanzadísima, revolucionaria, de que la educación superior es un derecho no como un producto de nuestras imaginaciones más o menos afiebradas, sino como el meditado resultado de un consenso alcanzado en el seno del organismo de la UNESCO encargado de discutir estos asuntos en el continente. Siete años después, en 2015, ese consenso se convirtió en letra de la ley positiva argentina: la reforma de la LES discutida, votada, sancionada y promulgada en los meses finales de ese año, al establecer que la educación superior y el conocimiento (estas tres últimas palabras son fundamentales porque invitan a pensar a las instituciones de educación superior en sus tareas formativa y también investigativa) da un paso más en el camino a la realización de ese derecho que la CRES de 2008 había declarado, y que ahora constituye un mandato dirigido a los gobernantes del Estado encargado de velar por su vigencia concreta y efectiva, así como a las autoridades de las instituciones de educación superior en el país, por una ley de la nación.
Por cierto, el texto de la ley reformada avanza un poco más especificando en qué consiste ese derecho a la educación superior que sanciona: en que las instituciones públicas de educación superior no pueden elegir a sus estudiantes en la puerta de entrada ni cobrarles por ejercer el derecho a estudiar que los asiste. Que no puede haber exámenes de ingreso ni aranceles. Es una pena que, promulgada la ley, un reducido grupo de rectores de un puñado de universidades nacionales, en lugar de aprovechar la ocasión que se les presentaba para preguntarse cómo hacer para adecuar las instituciones que dirigían a los mandatos de una ley de la nación, hayan encontrado más práctico contestar esa ley de la nación ante el más antidemocrático de los poderes del Estado. Como sea, la reforma queda, y señala un punto muy alto de la discusión sobre la educación superior en el país, recogiendo no solo esas dos consignas básicas, casi minimalistas (aunque en algún momento de la historia muy importantes), de las luchas del movimiento estudiantil contra el “ingreso restricto” y contra los aranceles, sino incluso incorporando esa idea tan interesante de que también “el conocimiento” debe ser pensado como un derecho. Que es muy interesante no solo porque, como decíamos, amplifica la mirada sobre la Universidad y sus funciones, invitándonos a pensar no solo en su tarea formativa sino también en su misión de producción y puesta en circulación de conocimientos, sino porque está claro que ese derecho al conocimiento no puede ser pensado solo como un derecho de los individuos, de los ciudadanos (como sí puede ser pensado –y esto no deja de plantear todo tipo de interesantes problemas teóricos y prácticos– el derecho de cada joven que toca a la puerta de nuestras instituciones en busca de un destino universitario), sino como un derecho colectivo del pueblo en su conjunto. Hay aquí un asunto interesante que nos señala un camino posible para avanzar en la reflexión sobre las implicancias de lo que dice el texto de la ley que hoy tenemos, e incluso sobre la conveniencia de hacerlo decir más explícitamente, en una eventual reforma futura de la ley, algunas cosas.
Quiero decir: que el modo en que habitualmente nos representamos el derecho a la educación superior resulta de lo que voy a llamar un doble reduccionismo, una doble simplificación. Primero, la que consiste en considerar a las instituciones de educación superior apenas en una sola de sus varias funciones: la formativa, siendo que por lo menos algunas de las instituciones de educación que tenemos en nuestro sistema –las que aquí nos interesan: las universidades– tienen también una función de producción de conocimiento y una tarea o un conjunto de tareas de “extensión”, difusión, articulación, vinculación, transferencia, promoción, etc., en relación con las cuales también tenemos que pensar qué quiere decir representárnoslas como el objeto o la materia de un “derecho”. Después, la que consiste en entender que el sujeto de ese derecho a la educación superior que postulamos es el individuo, el ciudadano (el joven o la joven que toca a la puerta de nuestras universidades y a quien debemos ofrecerle, sin exclusiones, sin cobrarle, y en los más altos estándares de calidad, la formación profesional que espera), siendo que el derecho a la educación superior es también, o puede o debería ser considerado (y sería interesante que una futura reforma de la LES pudiera servir para explicitarlo), el derecho colectivo del pueblo a gozar de los beneficios de todo lo que las universidades hacen en el ejercicio de sus diversas funciones: a recibir de sus universidades los y las profesionales que necesita para su desarrollo y para su realización, a recibir de sus universidades los más diversos modos de conocimientos que ellas tienen que ser capaces de ofrecerle, a que sus organizaciones, sus instituciones y los gobiernos democráticos de los distintos niveles del Estado en el que organiza su vida colectiva pueda beneficiarse de lo que las universidades saben y hacen y pueden ofrecerle. Si fuéramos a pensar en modificar la Ley de Educación Superior que hoy rige en la Argentina, debería ser para avanzar en la confirmación y la especificación del extraordinario avance que representó su democratizadora reforma de 2015.
Sin embargo, tenemos buenos motivos para temer que la discusión que pueda producirse sobre el sentido en que valdría la pena pensar en una eventual reforma de la LES no siga estos carriles, sino otros muy distintos. En efecto, desde que el presidente Fernández anunció por primera vez (porque después lo hizo todavía en un par de ocasiones más) que tenía el propósito de promover una reforma de la ley, diversas conversaciones sobre el particular se han desarrollado, con mayores o menores grados de formalidad y en muy distintos ámbitos, y en más de una de ellas pudieron escucharse unas cuantas voces que, en lugar de preguntarse cómo hacer para que un texto reformado de esa ley pueda dejar más claros los múltiples alcances del importante postulado de la educación superior como un derecho introducida en la reforma de 2015, proclaman la necesidad de sacar del texto de la ley ese principio o las consecuencias (incluso las más elementales y modestas: el doble “no” al examen de ingreso y a los aranceles) que se derivan de él. En otras palabras: que entienden el anuncio oficial de la voluntad de reformar la ley como una ocasión para reformar menos la ley que la reforma de la ley, con la que más de cuatro, lo hayan dicho en voz más alta o más baja en su momento, nunca estuvieron de acuerdo. Con los argumentos más pueriles y más conservadores, como el que postula que no es posible hacer entrar a todo el mundo en nuestras facultades de medicina porque nuestros hospitales universitarios no tienen la cantidad de enfermos necesarios para que tanta gente pueda, después, hacer sus prácticas, lo que es, por lo menos, confundir los planos de la discusión, impugnando un planteo de principio con una constatación empírica. Discutamos bien: digamos si creemos que la Universidad debe ser accesible a todo el mundo, si nos parece bien que la Universidad sea para todo el mundo, y después salimos todos juntos a buscar a los enfermos. ¿En serio alguien puede decir que en este país, o en cualquiera, no hay enfermos suficientes?
El otro argumento que en estos días hemos tenido que volver a oír es el que, en nombre de la justicia social, de la igualdad y de los valores más conmovedores, justifica, vuelve a justificar, los aranceles (a veces no todos: a veces a los que se cobran a estudiantes que ya tienen un título, o a los que gracias al que van a obtener van a tener más chances de ganar más dinero en el futuro, o a los que cursan carreras cuya oferta requiere unos recursos “que no es justo que paguen los más pobres a través de sus impuestos”…). De nuevo, da ganas de pedir que jueguen limpio: la justicia tributaria debe procurarse a través del sistema tributario, no a través del sistema educativo. Si queremos que los pobres no les paguen la educación a los hijos de los ricos, militemos en favor de que se deje de cargar a los pobres con impuestos, y de que se les cobre más impuestos a los ricos. No sigamos haciéndonos los distraídos frente al sostenimiento de una estructura tributaria injusta y regresiva para después hacernos los héroes justicieros en la ventanilla de cobro de aranceles de nuestras universidades públicas. Nuestras universidades públicas no ofrecen un servicio, sino que garantizan un derecho, y por los derechos no se paga. Ni antes ni después. Digo esto último porque también hemos tenido que oír, en estos días, la enésima versión de la remanida idea de que habría que instalar un “impuesto a los graduados”, barbaridad a la que se busca después bajarle el precio indicándose graciosamente que solo sería para los graduados “que ganen por encima de un monto no imponible”. ¿Qué disparate es ese? Si un graduado universitario gana mucho dinero, claro que tiene que pagar impuestos (y, por cierto: seguramente más que los que hoy paga), pero tiene que hacerlo porque gana mucho dinero, no por ser un graduado universitario, cosa que es, si lo es, en ejercicio de un derecho que lo asiste, igual que asiste a todo el mundo, y por el que, justo porque se trata de un derecho, nadie tiene que pagar.
Resumo y termino. No conozco a nadie que sepa bien por qué el presidente Alberto Fernández anunció, el día de su discurso de asunción ante las cámaras del Parlamento Nacional y después todavía un par de veces más, el proyecto de reformar una ley que, hasta donde llegan mis noticias sobre el tema, no estaba en la agenda de ningún actor relevante del propio sistema universitario –para no hablar de la muy distante y muy distinta agenda de la sociedad– ponerse a revisar. Como sea, lo anunció, y esta puede ser una gran noticia si somos capaces de aprovechar esa invitación a discutir para hacerlo en un sentido que nos permita avanzar, y no retroceder, en el espíritu democratizador que en años todavía recientes una anterior reforma de esa ley había podido introducir en el texto sancionado en su momento, dos décadas antes, bajo muy otros auspicios. Los primeros tres lustros de este siglo han dejado en la vida política, social, cultural y educativa de nuestros países un conjunto de marcas democratizadoras de lo más interesantes y recuperables. En los años que siguieron, el espíritu antidemocrático que dominó nuestra vida colectiva quiso hacer de esas marcas los signos de una “locura” (la palabra fue usada muchas veces) que había que dejar para siempre sepultada en el pasado. En un sentido decisivo, es justo esto lo que está en discusión en el debate que hoy tenemos por delante en relación con la posibilidad de una nueva reforma de la LES. Declaramos la reforma de 2015 una expresión del disparate populista de un gobierno de loquitos en el mejor de los casos soñadores o la consideramos la expresión del punto más avanzado al que pudo llegar la discusión sobre la educación superior en nuestra región y en nuestro país, y nos preguntamos cómo avanzar, a partir de la afirmación de ese punto que había alcanzado la conversación, hacia nuevos horizontes de justicia.
