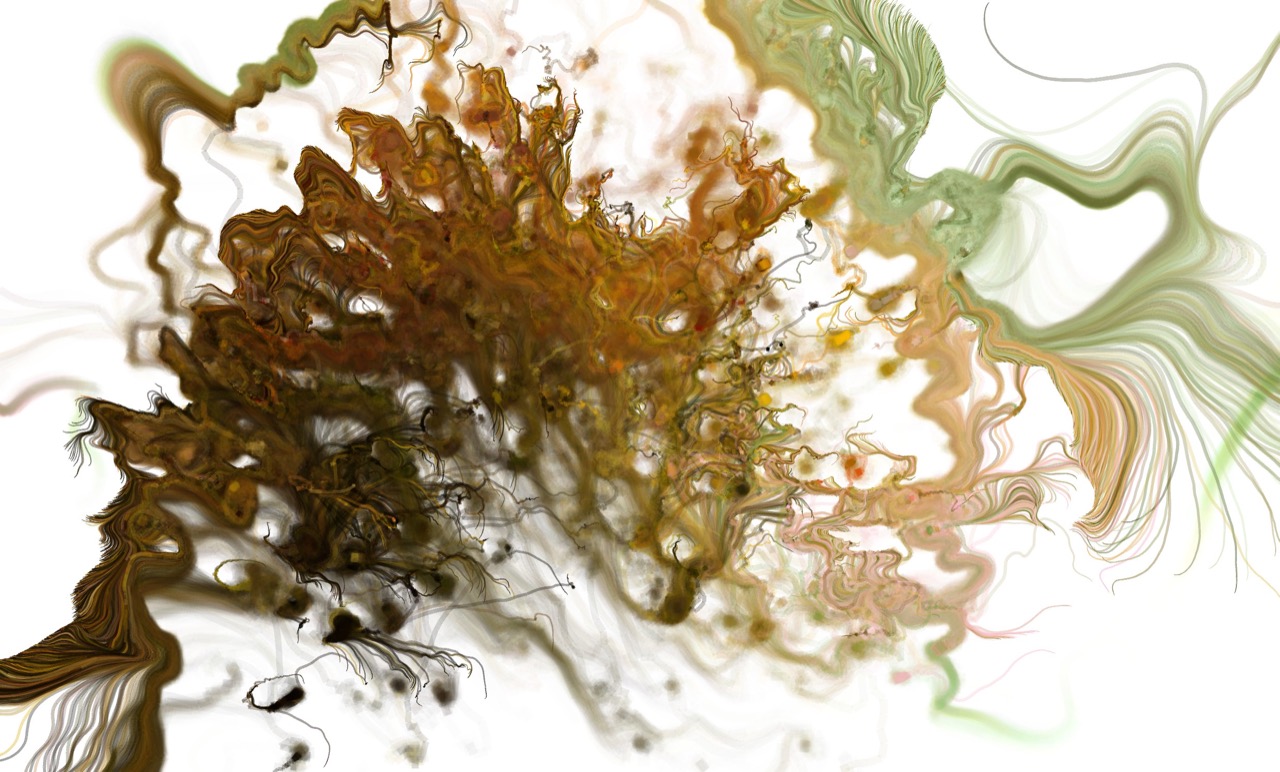
Fernanda Beigel
INCIHUSA-CONICET (UNCuyo)
Aunque se trata de un movimiento en fase de definición, hay cierto consenso en torno de que la ciencia abierta implica un conjunto de prácticas que van desde el acceso abierto de las publicaciones científicas y la evaluación abierta, hasta los datos abiertos y la ciencia ciudadana. Se trata de una transformación que excede y supera el acceso abierto, al tiempo que trae consigo desafíos de gran magnitud para la propia comunidad académica y las universidades, tanto por la infraestructura que requiere como para el cambio en el nivel de las prácticas que supone este nuevo paradigma.
América Latina está en inmejorables condiciones para abrir el proceso de investigación científica no sólo a la comunidad académica, sino a la sociedad. Las bases bibliográficas informatizadas tienen en América Latina sus primeros antecedentes con la creación de la Biblioteca Regional de Medicina (BIREME, 1967) y luego IMLA / LILACS, donde jugaron un papel muy importante los centros regionales como CEPAL y CELADE. Pronto llegarían las dos iniciativas de indexación regional creadas por la UNAM: Clase (1975) y Periódica (1978). Al carácter “cerrado”, con suscripciones onerosas, de los sistemas de indexación de los países hegemónicos, se le opuso un sistema de comunicación cuya finalidad era hacer de la ciencia un bien común. Frente a la “excelencia” de unas revistas administradas por bases editoriales comerciales, los repositorios latinoamericanos como el pionero Latindex (1995) ofrecieron evaluaciones de “calidad” sin fines de lucro. No era una diferencia de forma, sino una discusión de fondo relacionada con la finalidad misma de la ciencia (Cetto y Alonso Gamboa, 2011). La digitalización de las revistas comenzó a expandirse en la región hace más de dos décadas, con la aparición de SciELO (1998) y Redalyc (2005). Junto con Latindex Catálogo y Biblat (Clase+Periódica), estas bases de datos han construido un circuito de comunicación científica dinámico, en acceso abierto no comercial donde el cobro de APC es una práctica excepcional.
En los últimos años, se registran varias declaraciones regionales que demuestran el consenso que hay en torno de avanzar a una ciencia cada vez más abierta (BAHÍA, 2005; CLACSO, 2015; MÉXICO, 2017; PANAMÁ, 2018). Según Babini y Rovelli (2020) estos pronunciamientos sobre la temática proponen un abordaje del conocimiento como bien público y del acceso abierto gestionado por la comunidad académica como un bien común, sin fines de lucro. Diez países han desarrollado sistemas nacionales de repositorios que operan a nivel regional coordinados por LA Referencia, una red con tecnología propia que ya cosecha casi 3 millones de documentos a texto completo. Por otra parte, tres países ya tienen una ley nacional de acceso abierto y repositorios: Perú (2013), Argentina (2013) y México (2014).
En el caso de Argentina, la Ley de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto fue reglamentada en 2016 y se han hecho muchos esfuerzos desde su órgano de aplicación, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD), para avanzar en las tareas de curaduría de la producción científica de cada institución académica argentina. La puesta a disposición de datos es más reciente pero ya se observan sus frutos en el sistema de Datos Abiertos de la Ciencia y la Tecnología Argentina (DACyTAR-MINCYT https://dacytar.mincyt.gob.ar/) donde se cosechan conjuntos de datos de 8 repositorios. Como es evidente, dar cabal cumplimiento a la Ley 26.899 implica grandes inversiones de recursos y capacidades, pero también pone en jaque los pilares del sistema de evaluación académica vigente, los incentivos tradicionalmente aplicados para promover la producción de conocimiento y las formas tradicionales de circulación del conocimiento en las universidades.
En este sentido, los debates sobre una nueva Ley de Educación Superior no pueden estar ajenos a los procesos de ciencia abierta en curso, así como considerar los dilemas y tensiones que produce esta apertura en instituciones autónomas, con fuertes dinámicas internas y resistencias al cambio. Es necesario encontrar un camino latinoamericano, pero profundamente adecuado al contexto argentino, para potenciar todas las ventajas que tiene el sistema universitario nacional en este nuevo escenario. Me refiero especialmente al hecho de que, aún luego de los cambios operados por los sistemas de acreditación e incentivo a la investigación introducidos en la década de 1990, la docencia de grado y la extensión siguen teniendo un peso relevante. Por otra parte, nuestro país es un caso bastante singular en el contexto latinoamericano porque registra la convivencia de dos sistemas de categorización de investigadores, el CONICET y el PROINCE, el primero más orientado a los estándares globales, y el segundo más anclado en estándares locales. En ninguno de estas categorizaciones existe una política salarial estratificada según cánones de productividad, y hay distintos perfiles académicos que conviven en las instituciones universitarias. Esto promovió diversas formas de circulación de conocimientos y mantuvo el dinamismo de los circuitos locales, mientras crecían las nuevas universidades del conurbano bonaerense, con un gran potencial de interacción con la comunidad a través de la vinculación, la extensión o la comunicación pública de la ciencia.
La complejidad creciente de la espacialidad académica se verifica en nuestro país, entonces, a nivel del sistema, pero también en la escala de las propias instituciones que están atravesadas por diversas culturas evaluativas y escalas de consagración. En una universidad dada los estilos de producción dependen de la combinación de varios factores, particularmente las políticas de estímulo a la investigación, las diferencias disciplinares y las culturas evaluativas. Los investigadores/as que publican en revistas de su propia institución (con o sin indexación) pueden alcanzar un reconocimiento local mientras es más difícil que detenten una consagración internacional. Por su parte, los investigadores/as que circulan profusamente en el circuito mainstream y publican en inglés quizás alcancen un rol relevante en consorcios internacionales de investigación colaborativa, pero seguramente capitalizarán esta producción a nivel nacional. En el caso de los investigadores/as de ciencias sociales y humanas es muy común que publiquen en revistas nacionales o circulen ampliamente por América Latina logrando eficazmente participar en una agenda regional, u ocupando roles de relevancia en asociaciones latinoamericanas o conferencias de CLACSO, por ejemplo.
El momento bisagra en el que vivimos, en el que la investigación científica tradicional y academicista muestra claramente sus limitaciones, nos convoca a rediscutir los fines y principios de la Universidad. Una nueva Ley de Educación Superior debe acometer la tarea de actualizar la definición de las funciones sustantivas del sistema universitario argentino. Nos referimos en primer lugar a la docencia, desplazada en muchos sentidos por el eje en la producción científica. Pero también a las otras dos funciones, vinculación tecnológica y extensión universitaria, que en algunas universidades ya son reconocidas por estatuto como funciones diferenciadas, mientras en otras todavía se mantiene la tríada originaria -docencia, investigación, extensión (Erreguerena, 2021). Tampoco hay un consenso sobre la denominación de Vinculación, que en algunos casos incorpora a la extensión y en otros sólo se refiere a la gestión de servicios o productos tecnológicos. Muy pocas agencias de investigación y universidades incorporan las actividades de vinculación en los procesos de evaluación, y con indicadores no siempre sujetos a la reflexión y contextualización. Como consecuencia, se aplican sin una adecuada revisión de los perfiles ni esquemas de ponderación específicos, con lo cual se avanza poco en la visibilización y promoción de estas actividades antiguamente llamadas de “transferencia”.
Esto mismo ocurre con la extensión, con una larga y potente tradición de reflexión sobre las relaciones entre la universidad y la sociedad, alcanzando un nivel de desarrollo conceptual importante en sus congresos nacionales y regionales. Esta tradición tuvo varios momentos históricos de quiebre con el origen paternalista y modernizante de la extensión en sus orígenes, lo que fue generando una vertiente de “extensión crítica” basada en la necesidad de que la universidad reconozca distintos tipos de sistemas de conocimientos y promueva un diálogo con distintos saberes y lenguajes. Actualmente hay una demanda cada vez más sentida por mejorar las interacciones entre universidad y sociedad. Precisamente en línea resulta sumamente productiva la propuesta de “integralidad del accionar universitario”, es decir, un desarrollo articulado de las funciones de enseñanza, investigación y extensión, en el marco de la resolución de problemáticas sociales relevantes. Hay muchas experiencias de articulación entre docencia y extensión a nivel curricular que muestran el vigor de estas interacciones (Tomassino y Rodriguez, 2010). Menos experiencias hay, sin embargo, de la integralidad con la función de investigación, mientras ésta sería una vía fructífera para articular las agendas de producción de conocimientos con las demandas de la sociedad que se manifiestan en los proyectos de extensión. Probablemente este sea un buen camino para promover el exclaustramiento de la investigación y así generar proyectos de investigación que se formulen y evalúen sobre la base de la integralidad. Por su natural involucramiento en la construcción de su objeto de investigación, estas experiencias extensionistas tienen un plus especial para fomentar las interacciones de la universidad con la sociedad a partir de una acumulación de vínculos con la comunidad construidos a lo largo del tiempo.
Los indicadores de impacto social de la ciencia por lo general son concebidos como una medición ex post que quedan restringidos a la valoración/cuantificación en términos de patentes, productos, venta de servicios o registros de propiedad intelectual. Sin embargo, la vinculación entre la universidad y la sociedad se abre a un conjunto complejo de interacciones, ex ante, que repercuten en la generación de conocimientos que son co-producidos con la comunidad. En particular destacan aquí los proyectos de extensión, en su dimensión social y artística, que pueden ofrecer una plataforma de vínculos pre-existentes para fomentar la ciencia ciudadana.
Para avanzar en una perspectiva de ciencia abierta y fomentar la bibliodiversidad, así como los múltiples estilos de producción y circulación de conocimiento, no alcanza con redefinir la interrelación entre las funciones sustantivas de la Universidad. Es indispensable reflexionar sobre los sistemas de incentivos y de evaluación porque en estos anida la factibilidad de producir cambios, modificar prácticas y reorientar tendencias institucionales. En este sentido, cobra particular vigencia la discusión en torno del SIDUN (ex PROINCE) que se creó en la bisagra de cierre del gobierno anterior y se encuentra en una suerte de letargo, a la espera de reingresar a la agenda de discusión de la política universitaria.
REFERENCIAS
Babini, D. y Rovelli, L. (2020). Tendencias en las políticas científicas recientes de ciencia y acceso abierto en Iberoamérica. Fundación Carolina. CLACSO. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201120010908/Ciencia-Abierta.pdf (consultado: 13 de agosto de 2021)
